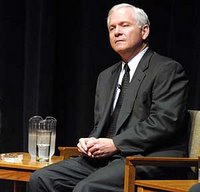
- El reto imposible de Robert Gates/Thomas Powers*
La caótica Guerra de Irak es la parte fundamental de la empresa inacabada a la que pronto va a tener que hacer frente Robert M. Gates, el elegido por el presidente Bush para reemplazar a Donald Rumsfeld como secretario de Defensa. Va a asumir la difícil carga de poner fin al fracaso de la estrategia estadounidense en un momento en el que la libertad de maniobra del presidente ha quedado seriamente mermada por la elección de mayorías demócratas en las dos cámaras del Congreso y por las matanzas sectarias a gran escala en Irak.
Gates llega al Pentágono sin experiencia de ningún tipo en la dirección del vastísimo estamento militar estadounidense, sin un respaldo político amplio y sin experiencia alguna de combate o de dirección de una gran guerra por tierra. Sus aportaciones consisten en sus conocimientos sobre cómo sacar adelante una política muy polémica -la campaña del presidente Reagan en Nicaragua contra los sandinistas en los años 80-, en su calidad de superviviente de aquella etapa y en una trayectoria de vinculación estrecha con el padre del actual presidente. Fue el propio George H. W. Bush quien nombró al señor Gates para el cargo más alto que ha desempeñado, el de director de la CIA.
El realismo más crudo -basta con sacar la suma de los votos con que el presidente cuenta en el Congreso a favor y en contra- invita a pensar que en la cuestión de Irak se ha alcanzado un punto de inflexión. Se ha acabado la intervención y está a punto de empezar la retirada. Me he acordado de una situación semejante de hace 41 años, cuando Lyndon Johnson estaba a punto de tener que afrontar la perspectiva, desalentadora pero inminente, del hundimiento de sus aliados survietnamitas en Saigón. Era el año 1965 y Johnson acababa de salir reelegido por una mayoría abrumadora frente al senador Barry Goldwater gracias a la promesa, reiterada hasta la saciedad durante su campaña electoral, de que no iba a enviar a una distancia de miles de kilómetros a unos muchachos norteamericanos para sostener una guerra que unos muchachos asiáticos no querían librar.
Los consejeros de Johnson se lo expusieron con absoluta crudeza: Saigón iba a perder, Hanoi iba a ganar y no se disponía de mucho tiempo. Las opciones estaban claras: perder la guerra o intensificarla, encontrar una fórmula que enmascarase el fracaso con argumentos o enviar más soldados y aumentar la apuesta que había sobre la mesa. Johnson prefirió intensificar la guerra.
Aumentar la apuesta ya había sido una de las pautas seguidas con anterioridad. Exactamente dos años antes, el presidente John F. Kennedy se había enfrentado a un dilema prácticamente igual de difícil. El Gobierno de Ngo Dinh Diem, instalado y sostenido por Estados Unidos, se había empantanado en una lucha destructiva y, aunque su conducción de la guerra era errática e ineficaz, parecía impermeable a las recomendaciones de los norteamericanos. Lo peor incluso era que, desde el punto de vista de Washington, el Gobierno de Diem había entablado conversaciones secretas con los comunistas. Algunos miembros del Gobierno norteamericano pensaban que se estaba fraguando un acuerdo.
Como colofón de un prolongado período de crisis, el Gobierno de Kennedy respaldó un golpe de Estado de generales vietnamitas que contaban con el asesoramiento de un agente de la CIA de origen francés, Lucien Conein. El Gobierno de Diem fue destituido y reemplazado sin más trámite pero en el proceso Diem y un hermano suyo fueron asesinados brutalmente. La guerra fue mejor durante una temporada y luego dejó de ir bien, un esquema que se repitió en numerosas ocasiones.
Hace aproximadamente 20 años, un amigo mío y yo estábamos recogiendo nuestro pedido en un restaurante vietnamita de Washington dirigido por Tran Van Don, uno de los generales que había organizado el golpe de 1963. Tran señaló con el dedo a un hombre corpulento, de pelo canoso, sentado a una mesa desde la que se dominaba todo el restaurante y que estaba cenando solo: era su viejo amigo Lucien Conein. En cierto sentido, tanto uno como otro eran exiliados. Pienso a menudo en las conversaciones que deben de haber tenido. Durante el periodo bélico que siguió a su golpe de Estado murieron 57.000 estadounidenses y un millón de vietnamitas.
Fue durante ese período, en 1968, cuando Robert Gates entró en la CIA para especializarse después en planes de armas estratégicas de los soviéticos. A principios de los años 80, el jefe del organismo de espionaje, William Casey, lo eligió para el cargo de director adjunto de la CIA, lo que le otorgaba un asiento de primera fila en los tiempos en los que el organismo puso en la palestra un ejército, la Contra, con el fin de derribar el Gobierno sandinista de Nicaragua, un objetivo que Casey y el presidente Reagan no reconocieron jamás en público.
Los Contras resultaron ser caros e ineficaces. La opinión pública se puso en contra de esta guerra y el Congreso terminó por aprobar la enmienda Boland, que ponía fin a todo gasto adicional en aquella guerra clandestina. A continuación empezó lo que llegó a conocerse como el escándalo Irán-Contra y hasta ahí llegó la información de Gates sobre los tejemanejes en que estaba metido su jefe, porque Gates testificó y el fiscal especial del caso Irán-Contra, Lawrence Walsh, nunca consiguió demostrar lo contrario, a pesar de dedicar a la labor años de incansables esfuerzos.
Gates se mantuvo al margen de todos los líos y se granjeó la confianza de dos presidentes, que lo nombraron para dirigir la CIA. En la primera ocasión, la oposición fue tan encarnizada que el propio Gates renunció a su nombramiento; en la segunda, obtuvo su confirmación sólo al cabo de unas audiencias interminables en las que profesionales del organismo acusaron a Gates de adaptar los informes de espionaje a los gustos de sus jefes. Lo único que demuestran los tres volúmenes de actas en que se recogen las audiencias es que el señor Gates sabía perfectamente cómo responder a las preguntas que se le hacían y conseguir que quienes trabajaran para él hicieran lo mismo.
En la actualidad, el dilema que se le plantea a Washington no es exactamente tan crudo como aquél al que tuvo que hacer frente Lyndon B. Johnson en 1965, pero se le acerca mucho. El nuevo secretario de Defensa se ha pasado los últimos nueve meses de trabajo como miembro del Grupo de Estudio de Irak, cuyas recomendaciones, esperadas durante tanto tiempo, se darán a conocer el miércoles próximo. Marcharse de allí es el remedio más sencillo, pero nadie quiere cargar con la responsabilidad de lo que pueda ocurrir a continuación. Seguir como hasta ahora es algo que ya ha sido rechazado por el presidente. Lo único que cabe entonces es algún tipo de medidas, diferentes o renovadas, que aplacen el día en que haya que rendir cuentas.
Derrotar a los insurrectos supone sólo la mitad del problema; más complicado va a ser encontrar alguna forma de contener o disolver las milicias chiíes sin inducirlas a que emprendan una guerra contra EEUU. Lo que espera al final del trayecto es un conflicto que se está enconando a gran velocidad, tan desmesuradamente largo y tan imposible de ganar como la Guerra de Vietnam. Los republicanos habrán perdido las elecciones de mitad de mandato pero por lo que oigo sobre el tema de Irak el presidente nunca ha dado la impresión de estar dispuesto a aceptar una solución que pueda calificarse de derrota.
Irak no es Vietnam, pero nosotros seguimos siendo los mismos. En una situación paralela, nos encontramos comprometidos militarmente con una política que está a punto de fracasar en toda regla. Ahora como entonces, a los norteamericanos les entra el nerviosismo ante frases como la de «vámonos de una vez de aquí» y se muestran reacios a hacer prevalecer su opinión sobre la del presidente.
Por encima de todo, lo que no cambia son los presidentes norteamericanos. Es posible que las malas noticias de Bagdad y de la oposición dentro de Estados Unidos apunten a una disminución de las expectativas, como poco, aunque yo no estaría muy convencido. Los presidentes se toman las derrotas como una cosa personal, pueden hacer oír su voz por encima del estruendo que armen sus oponentes y tienen la posibilidad de utilizar los inmensos poderes de su cargo para forzar hechos en la línea que ellos prefieran.
El veredicto de las elecciones ha sido claro. La opinión pública quiere que sean los iraquíes los que resuelvan sus propios problemas de ahora en adelante, al mismo tiempo que nosotros empezamos a traer a nuestros soldados a casa. Sin embargo, no es eso lo que el presidente Bush ha dicho que pretende hacer, por lo que probablemente va a haber una serie de diferencias sobre Irak que van a durar hasta el último día del mandato del presidente.
Robert Gates es inteligente, callado, tenaz y leal; un nombramiento muy adecuado para secretario de Defensa de un presidente dispuesto como sea a colgar en la pared de su casa «la piel del mapache», por emplear una expresión memorable de un presidente anterior en un brete similar, Lyndon B. Johnson
*Historiador y autor, entre otras obras, de La guerra de Heisenberg y Las guerras del espionaje: historia secreta de los Estados Unidos desde Hitler a Al Qaeda
EL MUNDO, 05/12/2006):
- Conversando con Rober Gates/Fred Halliday*
Gates, en cambio, procedía de Kansas y uno de sus mejores amigos en la CIA, según él mismo confesaba, era de la localidad de Cut and Shoot, de Texas. A primera vista, Gates habría dado el pego como directivo de la sucursal bancaria de una humilde población: impertérrito ante cualquier consulta, reservado en sus juicios, seguro del terreno que pisa aunque inexperto, en este caso, en materia de política exterior… Sin duda Gates había realizado misiones en el extranjero, pero no quedaba rastro en su biografía ni en sus respuestas de que hubiera vivido en alguna ocasión fuera de Estados Unidos o poseyera algún grado de experiencia directa de culturas o países extranjeros; ni tampoco de que hubiera participado en operaciones secretas de la CIA en el exterior: era un hombre de despacho y oficina, una pieza de una organización, un peso pesado de puertas adentro. Todo ello aderezado con una tendencia al pesimismo por no decir a puntos de vista casi enfermizos. Sus amigos recuerdan que invariablemente preguntaba cuando veía a alguien con un ramo de flores “¿Dónde es el funeral?”.
Indudablemente, más le habría convenido a Bush atender estos consejos en sus relaciones con el predecesor de Gates, Donald Rumsfeld. Y cabrá también aplicárselos a Robert Gates una vez vaya cogiendo el tranquillo…
*Profesor visitante del Cidob (Barcelona) y de la London School of Economics.
